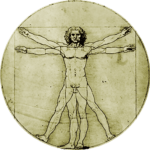Convertir la “basura” en tierra fértil, permitir que los nutrientes de residuos orgánicos regresen al suelo, contribuir a la producción de alimentos saludables con métodos saludables. La recuperación de antiguas prácticas marca la diferencia, lo mismo en el jardín o el huerto familiar que en la agricultura sustentable.
| Comentario de Paola Barranco
Cuando se habla de soberanía alimentaria, inmediatamente se piensa en regresar a cada familia, a cada persona, la capacidad de decidir sobre la cantidad y calidad de la comida que lleva a su mesa. La idea clave: empoderar a las comunidades y respetar el derecho de todos a una alimentación adecuada.
Desde luego, antes de alcanzar esta genuina aspiración, que parte del reconocimiento de la diversidad cultural, social y productiva de los pueblos; gobiernos y sociedades enfrentaron una exigencia material ineludible: terminar con el hambre en franjas muy amplias de la población mundial; sobre todo, pero no solamente, en los países pobres o de escaso desarrollo.
La dimensión del reto movilizó las energías sociales, intelectuales y productivas de las naciones, particularmente del mundo industrializado, con el propósito de producir más alimentos, en el menor tiempo posible, para un número creciente de personas. La ciencia y las innovaciones tecnológicas a lo largo del siglo XX aportaron respuestas a la medida del desafío. La producción de alimentos creció en forma exponencial y las industrias del sector florecieron como nunca.
La pérdida de nutrientes
Lamentablemente, el problema del hambre siguió sin resolverse. Razones políticas y económicas impedían –y aún lo hacen– que los formidables avances del conocimiento y su aplicación técnico-productiva modificaran las condiciones de exclusión y miseria a las que están condenadas millones de personas en las zonas más pobladas del planeta. Además, algunos procedimientos que pretendían resolver problemas en el corto plazo (como ciertas prácticas de cultivo y ganadería que aceleraban la producción), o en lapsos medianos y largos, ocasionaban otros más grandes.
Las innovaciones aportadas por la ciencia, y aprovechadas por las corporaciones multinacionales, no sólo modificaron las formas tradicionales de la agricultura sino que alteraron todo el ciclo: de la producción al consumo, de la relación con la tierra a la idea misma de lo que es bueno, sano y consumible. Por si fuera poco, las prácticas aceleradas en agricultura y ganadería no se limitaron a los alimentos esenciales; la innovación generó productos ultraprocesados que, lejos de nutrir, terminaron por provocar serios problemas en la salud humana y en la vida del planeta.
Ejemplo de ello es la pérdida de nutrientes en los frutos de la tierra. En 2018, Alicia Calvo señalaba:
Si hace años las comparativas nutricionales que nos llegaban de Estados Unidos y Reino Unido ya advertían que las espinacas actuales tienen la mitad de vitamina C que las de hace cuarenta años, que el brócoli ha perdido calcio o que las berzas poseen un 80% menos de magnesio que en décadas anteriores, el estudio realizado en la Universidad de Tokio se afirma que por culpa del CO2 el arroz que comeremos en el futuro será menos nutritivo hace que nos cuestionemos qué está pasando con los nutrientes de los alimentos que ponemos en nuestra mesa.
Esta afirmación tiene una base muy simple: si no le damos de comer a la tierra, no podremos obtener buenos alimentos. Llevamos años deforestando los ecosistemas para instalar monocultivos; sólo que, al perder los cultivos asociados que los protegen, es necesario usar pesticidas que dañan aún más el suelo.
Una de las formas de enfrentar este problema es enfocar la atención en dos términos esenciales: biodiversidad y composta.
La composta es el arte de convertir la basura en tierra fértil, permitiendo que todos aquellos nutrientes de los residuos orgánicos (como huesos de aguacate, cáscaras de plátano, cascarones de huevo, entre otros) regresen a la tierra. En otras palabras, se trata de una alternativa eficaz al círculo vicioso impuesto por la inercia del consumo, que consiste en enviar los residuos a un tiradero a cielo abierto donde se convertirán en gas metano el cual, según el Banco Mundial, contamina hasta 28 veces más que el dióxido de carbono.
Parece demasiado bueno para ser verdad, pero así es. Actualmente, la forma más rápida, accesible y barata de regenerar ecosistemas es mediante la composta. Es algo muy simple y, por sus efectos, muy poderoso: además de evitar la generación de gas metano, contribuye a limpiar el aire y a retener la humedad, lo que mitiga los efectos más severos en temporada de sequía. Ayuda a regenerar acuíferos y espacios verdes, y también captura el carbono del aire para fijarlo en la tierra. Es una opción para disminuir, hasta en 50%, la basura generada por una familia, y, de forma directa o indirecta, es un auxiliar en la producción de alimentos sanos y nutritivos.
Alternativa ecológica
Hacer composta es una decisión personal, familiar o comunitaria. A una escala mayor, formaría parte de una estrategia social y productiva de regeneración del suelo agrícola en una perspectiva agroecológica.[1]
En cualquier caso, y a cualquier escala, el propósito es imitar el proceso que ha seguido la naturaleza durante milenios y –como tenemos prisa para todo– acelerarlo: convertir en alimento para una especie lo que ya no le sirve a otra. En última instancia, se trata de generar las condiciones para recuperar el ciclo natural.
En esencia, las condiciones básicas para replicar este proceso son: alimento rico en carbono (como hojas secas, aserrín, tierra seca o, incluso, cartón de huevo), nitrógeno (cáscaras de frutas, semillas, restos de café o té, tallos de hortalizas, pan, tortillas y otros) y oxígeno (un contenedor adecuado para el efecto).
Hay muchas formas de hacer composta. Evidentemente, el proceso adquiere particularidades según los hábitos y costumbres de una comunidad (urbana o rural), los materiales disponibles, el clima y muchos factores más. Podemos afirmar, en consecuencia, que hay tantas formas de hacer composta como culturas en el planeta.
Lo primero es definir qué tipo de composta necesitamos o queremos. Para ello, debemos tener claro en dónde la vamos a hacer (traspatio, huerto, jardín, cochera), cuáles son los recursos disponibles y, sobre todo, quién o quiénes participarán en esta tarea. A grandes rasgos, identificamos los siguientes tipos
- Lombricomposta: recomendada para interiores y lejos del sol. Necesita agua y residuos orgánicos, queda lista en un lapso de cuatro a ocho semanas; pocos residuos.
- Composta seca: ideal para exteriores (jardín, patio, azotea). No requiere agua (ni lombrices), sólo residuos secos, orgánicos, aire y sol. No recibe proteína animal ni precisa mantenimiento. Según el clima, tardará entre seis y 12 semanas.
- Composta caliente: requiere aire constante y en gran volumen. Recibe una cantidad de residuos muy amplia; está lista en un periodo de entre cinco y 12 semanas.
La composta caliente o de fermentación aerobia, recibe prácticamente todos los residuos generados en la cocina, pero difícilmente puede hacerse en una casa o departamento. La alternativa es sumarse a un proyecto existente: llevar los residuos a una composta comunitaria, cada vez más frecuentes en el área metropolitana de la Ciudad de México, o contratar un servicio a domicilio con iniciativas que ya funcionan en diversas regiones del país.
Escala comunitaria
Desde un punto de vista práctico y de utilidad colectiva, la mejor forma de hacer composta es apoyar un proyecto comunitario. Las razones saltan a la vista: es más fácil y rápido, requiere poca inversión de tiempo y garantiza que los residuos regresarán a la tierra en forma de nutrientes. Además, otro aspecto no menos importante: se impulsa la creación y preservación de empleos ecológicos, así como a la consolidación de proyectos ambientales.
La composta puede usarse para las plantas de interior, en un pequeño jardín o en un huerto familiar, lo mismo en las ciudades que en zonas rurales. Sin embargo, para que se cumplan los objetivos de nutrir la tierra, limpiar el aire y regenerar ecosistemas, es necesario ampliar la escala y sumar energía a dinámicas de innovación y renovación agroecológica.
La fórmula es sencilla y extraordinariamente compleja: biodiversidad y composta. Convertir la “basura” en tierra fértil, regenerar el suelo agrícola y alimentar la tierra para producir alimentos nutritivos.
NOTAS
[1] Véase el comentario “Recuperar la salud del suelo agrícola”, de las doctoras Thalita Abruzzini y Blanca Prado, en esta edición de Nuevos Diálogos.
REFERENCIAS
| Calvo, Alicia (7 de agosto de 2018). “Por qué los alimentos tienen cada vez menos vitaminas. ¿Hacia una nurición más pobre?”, en El Confidencial. Disponible en https://bit.ly/45WxPYk (Consultado el 2 de septiembre de 2023).
| Coren, Michael J. (21 de febrero de 2023). “Why Composting Doesn´t Have To Be Hard Anymore”, en The Washington Post. Disponible en https://bit.ly/3L5gG6A (Consultado el 2 de septiembre de 2023).
| Disla, Steven (12 de junio de 2020). “Alimentando nuestros alimentos: agricultura y deforestación”, en Center for Nutrition Studies. Disponible en https://bit.ly/3qWKJqc (Consultado el 2 de septiembre de 2023).
| Lawton, Geoff (26 de febrero de 2016). “Still Greening The Desert”, en Permaculture Research Institute. Disponible en https://bit.ly/3Pme7Qc (Consultado el 2 de septiembre de 2023).
| Pingali, Prabhu (2015). “Agricultural Policy and Nutrition Outcomes–Getting Beyond the Preoccupation with Staple Grains”, en Food Security, núm. 7, pp. 583-591. Disponible en https://bit.ly/45Y9gtJ (Consultado el 2 de septiembre de 2023).
| The World Bank (s. f.). “Methane from Oil and Gas Production Explained”, en Global Gas Flaring Reduction Partnership (ggfr). Disponible en https://bit.ly/3EmDY3Y (Consultado el 2 de septiembre de 2023).