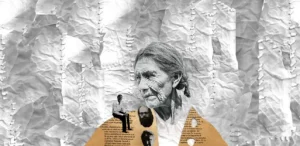El empoderamiento[1] representa un discurso cada vez más reconocido, se trata de un concepto que ha ganado terreno en la transformación social a la que ha contribuido indiscutiblemente la perspectiva de género y la lucha por las minorías. No obstante, poco habitual se observa asociarle a la esfera literaria o artística, por ello cuando aparecen obras híbridas o de los denominados artistas independientes es obligado suponer que su propuesta requiere encontrar cauce en un espacio posibilitado para albergarlas.
En la década de los sesenta la teoría literaria cuestionó la figura del autor, uno de los textos más representativos sobre la búsqueda de autonomía de la obra literaria fue el ensayo “La muerte del autor” publicado en 1968 por Roland Barthes, en él elabora un tratamiento de la figura de autoría desde su condición tiránica lo que genera un franco obstáculo para la experiencia de lectura[2]; tal deceso propone un principio tendiente a la aceptación de la colectividad autorial que desvanece al sujeto creador: “[…] sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras, de las que se desprende un único sentido, teológico, en cierto modo (pues sería el mensaje del autor-Dios), sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original: el texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura”[3].
El planteamiento barthesiano permite comenzar este recorrido cuyo interés se centra en el análisis del texto Taller de taquimecanografía (2011), apuesta literaria donde se asiste a la muerte del autor para acudir a una condición estética que disipa o deslocaliza fervientemente la autoría; pero, además coloca la discusión sobre el empoderamiento de las mujeres en el terreno de la creación y la escritura.
La enunciación colectiva asegura, más allá de la práctica experimental, un principio de creatividad interrelacional cuya narrativa propone la ruptura del paradigma iniciado por Johannes Gutenberg, tal como lo subraya el crítico literario Georges Landow: “Los hábitos lineales de pensamiento asociados con la tecnología de la imprenta a menudo nos obligan a pensar de determinadas maneras que requieren estrechez de miras, pérdida de contextos y atenuación intelectual, por no decir empobrecimiento manifiesto”[4]. Es decir, una lectura lineal, uniforme, continua, concatenada representa el franco opuesto de las prácticas narrativas híbridas actuales donde se descoloca al lector de la linealidad, la concatenación y la uniformidad: “[…] o se ve el cambio en el estatuto de la literatura, y entonces aparece otra episteme y otros modos de leer. O no se lo ve o se lo niega, y entonces seguiría habiendo literatura y no literatura, o mala y buena literatura”[5].
Para argumentar lo anterior se acude al artefacto literario Taller de Taquimecanografía[6], pues resulta un referente esencial para las prácticas de creación colectiva, la deslocalización autorial y la necesaria atención en las mujeres como creadoras. Si bien la obra parece mostrarse bajo la autoría de Aura Estrada, Gabriela Jáuregui, Laureana Toledo y Mónica de la Torre, se torna interesante la imposibilidad para determinar quién escribió o propuso cada parte de los cinco apartados que la estructuran.
La obra se inaugura con una misiva firmada por XXXXXXX, AE, lo que permite deducir que es Aura Estrada quien convoca a sus colegas a “impulsar nuestra creatividad por medio del trabajo colectivo y de colección. Formar una colectiva de palabras bajo cualquiera de sus formas: la gráfica y sonora, la ficción y la no ficción, la poesía y la anti-poesía y otras que vayan saliendo en el camino.”[7] Dos aspectos se aprecian valiosos de la propuesta, en principio el interés de promover un proceso creativo colaborativo en el que las participantes tienen claro que habrá de desvanecerse la figura autorial, tal como lo advierte Laureana Toledo: “Lo inventamos un poco para ir haciendo huecos en los textos y luego por parejas ir rellenando esos espacios. La idea era perder aún más la voz tan singular que suele tener el autor”[8]. Se vuelve significativa la estrategia para favorecer el desvanecimiento del autor a partir del enfoque lúdico posibilitado en la hibridez narrativa.
Además, la propuesta se finca en la elaboración de una crítica sobre el sistema literario en el que históricamente las escritoras han sido marginadas o menospreciadas. El título de la obra emerge del estereotipo femenino y sus conocimientos secretariales, es decir, la alusión a una mujer cuya función es la de ayudar o completar la escritura[9] de alguien más: “En este sentido, Taller de Taquimecanografía es una obra que no solamente conjunta los opuestos texto/imagen o arte/literatura, sino que los moviliza mediante el ensamblaje de contradicciones entre trabajo intelectual/trabajo mecánico, trabajo intelectual/trabajo feminizado, expresión personal/creatividad social”[10]. La idea de la mujer limitada a tomar dictado y transcribirlo en una zona silenciada se convierte en representación visual de su lugar en la escritura: “El trabajo, dijo Laureana Toledo, es un guiño al cliché de la mujer y la escritura detrás de la máquina de escribir mecánica”[11].
Por otra parte, el artefacto narrativo genera una postura sobre el trabajo creativo e intelectual de las escritoras y los talleres literarios que en México cuentan con una larga historia[12] en la formación de escritores/as. A propósito de estos, Evodio Escalante afirmó: “Al taller hay que asistir un rato y luego abandonarlo, porque a la larga se puede volver nociva la relación con el papá coordinador”; tal afirmación evidencia el mecanismo desde el que operan esos espacios a partir de una figura de autoridad, preponderantemente masculina, que cual padre dicta las rutas a seguir en el ejercicio literario. Así, a manera de transgresión de esa zona institucional y jerárquica de la literatura el Taller de Taquimecanografía apuesta por un sentido colectivo, libre, colaborativo, lúdico, horizontal, es decir, sin autoría, concentrado en búsquedas híbridas y objetuales de la escritura como principio creativo:
- Busquen un objeto que capte su atención por razones de estética, ética o profética. Hagan un retrato del objeto (hablado, escrito, fotográfico, pictográfico, pornográfico). Discurran sobre dicho objeto. Invéntenle una historia o dos o tres, […]
- Usando como base la respuesta a la consigna anterior de alguna de las integrantes de la colectiva, crea tu propio texto.
- Entrégale tu respuesta a otra de las integrantes del taller para que ella, a su vez, la reescriba.
- Seguir la consigna anterior hasta que todas hayan reescrito los textos de cada una de las integrantes del taller[13].
En el método de trabajo propuesto se constata la disolución de la figura de autoridad que avala, acepta o rechaza las propuestas de cada miembro, esto rompe con el sentido convencional de los talleres literarios que desde hace algunos años han sido cuestionados por sus formatos y políticas, tal como lo demuestra Cristina Rivera Garza en Los muertos indóciles: “Muchos de los talleres literarios que funcionan en México desde los albores de su época moderna corresponden a modelos de enseñanza que bien podrían definirse como verticales, autoritarios, patriarcales”[14].
Por el contrario, las talleristas mecanógrafas se vuelven partícipes de un ciclo creativo de colaboración horizontal alejadas de la condición pasiva de espectadoras de la erudición de aquel en quien se contiene el poder del perfeccionamiento literario[15]. Ante tal panorama se advierte oportuna la crítica de Vivian Abenshushan: “Hay algo muy especial (una agenda oculta) que el taller de creación cuida con un celo extraordinario: la perpetuación del régimen de género vigente, donde las voces de las mujeres y otras disidencias sexuales se inician con un silenciamiento. El taller literario es sexista. Transmite indeleblemente el mensaje de que las mujeres son bienvenidas (estamos en el siglo XXI), pero no serán escuchadas”[16].
Con base en lo anterior, se comprenden los argumentos por los cuales Taller de Taquimecanografía se convierte en un claro referente de lo que Cristina Rivera, un par de años después de la publicación del artefacto literario, propusiera como taller de escritura:
Tal vez fuera deseable borrar la palabra someter –incluso el eco de la palabra someter– de cualquier expresión que hiciera referencia a la participación en un taller. El sustantivo juicio. El adjetivo implacable. Acaso los verbos no tendrían que sonar a autoridad sino contener resonancias de la aventura vital que bien podría definir a todo tipo de escritura: explorar, comparar, debatir, trastocar, subvertir, inventar, proponer, ir más allá[17].
Los verbos que propone Rivera Garza para construir la noción taller de escritura bien caben para definir el ejercicio literario que nos ocupa, pues en él se exploran las posibilidades de la historia, por tanto, de la narración. Se comparan y debaten las opciones de los márgenes de la literatura para optar por la hibridación desde la intervención y la mediación. Se trastocan los géneros a la vez que las estructuras, prueba de ello es la intención de un quinto elemento en el ejercicio de escritura: “[…] el procedimiento de intervención multimedia, de escritura y desescritura comenzó y se repitió cinco veces en honor a OuLipo […] y con la finalidad de introducir un factor discordante que rompiera con la simetría […]”[18]. Se subvierten los conceptos taller, escritura, escritora y autoría: “Taller de Taquimecanografía es un libro que opera desde lo múltiple: múltiples autoras en múltiples ejercicios que dan cuenta no de objetos estables sino de sus transformaciones”[19].
Para finalizar, se evidencia que las autoras van más allá de los conceptos taller, escritura o autor, así se evidencia la necesidad de salir de los márgenes literarios para dar cuenta de la validez creativa femenina dispuesta en la zona experimental. De tal manera, el artefacto narrativo se convierte en un híbrido concebido desde la denominada literatura en acción o performance literario entendido como una voz radical de cara a los movimientos literarios configurados únicamente por escritores quienes, consciente o inconscientemente, excluyeron a escritoras: “En ese momento, recuerdo, Aura –aunque sin resentimiento– señalaba la atención desmedida que se daba a escritores masculinos. Grupos como el Crack, McOndo y todo eso. Hombres, hombres, hombres… El sentimiento era que las mujeres podían ofrecer grupos más radicales, menos comerciales, experimentales. Fue una especie de manifiesto en acción”[20].
Con base en este recorrido se concluye que alejadas del victimismo, escritoras y artistas eligieron, aún elijen, propuestas de alto impacto que expresan explícita o implícitamente la necesidad de transformación tanto literaria como social.
REFERENCIAS
| Abenshushan, Vivian. «Disolutas (a ante cabe con contra) las pedagogías de la crueldad». Tsunami. México: Sexto Piso, 2018.
| Aguilar, Yanet. «Taller de taquimecanografía: una creación colectiva a ocho manos», El Universal, 10 de abril de 2012. Acceso 13 de enero de 2024, https://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/68380.html
| Barthes, Roland. El susurro del lenguaje Barcelona: Paidós, 1994.
| Cruz, Roberto. «Ensamblajes poscartesianos entre texto, imagen y cuerpo en Taller de taquimecanografía», Philologia Hispalensis. No. 35 (2021), doi: https://revistascientificas.us.es/index.php/PH/article/view/14310/17521
| Estrada, Aura. et. al. Taller de Taquimecanografía. Tumbona: México, 2011.
| Landow, George. Hipertexto 3.0 Teoría crítica y nuevos medios en la era de la globalización. México: Paidós, 2009.
| Ludmer, Josefina. «Literaturas postautónomas 2.0». Propuesta educativa. No. 32 (2009), doi: https://www.redalyc.org/pdf/4030/403041704005.pdf
| Rivera, Cristina. Los muertos indóciles. México: Tusquets, 2013. Rodríguez, Mónica. «Cuatro artistas dan un ‘giro lúdico’ a la práctica secretarial de la taquimecanografía», La Jornada, 15 de marzo 2011.
NOTAS
[1] Del concepto empowerment originado en Estados Unidos de Norteamérica en la década de los sesenta en el marco de los movimientos de derechos civiles que revelan sistemas de opresión y, en consecuencia, reclaman equidad. En 1995 la Conferencia de Pekín adoptó el concepto para vincularlo con las mujeres y una estrategia clave en el desarrollo.
[2] Idea planteada en 1962 por Umberto Eco en Obra abierta, donde alude al diálogo del lector con el autor a través de la obra.
[3] Roland Barthes, El susurro del lenguaje (Barcelona: Paidós, 1994), 69.
[4] George Landow, Hipertexto 3.0 Teoría crítica y nuevos medios en la era de la globalización (México: Paidós, 2009), 175.
[5] Josefina Ludmer. «Literaturas postautónomas 2.0». Propuesta educativa. No. 32 (2009), doi: https://www.redalyc.org/pdf/4030/403041704005.pdf
[6] Artefacto literario proveniente del taller de creación colectiva a ocho manos propuesto en 2004 por la escritora Aura Estrada (1977-2007) a sus colegas Gabriela Jáuregui (1979), Laureana Toledo (1970) y Mónica de la Torre (1969). La idea era la escritura de un breve texto, imagen u objeto –real o metafórico– proveniente de las calles donde habitaban: Nueva York, los Ángeles, Londres y la Ciudad de México. Publicado por Tumbona en 2011 e integrado por cinco apartados en los cuales el lector oscila entre textos a máquina de escribir con distintas disposiciones, tipografías, imágenes, diapositivas, anuncios publicitarios, hojas que evocan los probablemente hoy en desuso ejercicios de mecanografía, etc.
[7] Aura Estrada, et. al. Taller de Taquimecanografía (Tumbona: México, 2011), 6.
[8] Yanet Aguilar, «Taller de taquimecanografía: una creación colectiva a ocho manos», El Universal, 10 de abril de 2012, acceso 13 de enero de 2022, https://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/68380.html
[9] Esta propuesta crítica aparece en otras escrituras como la de Vivian Abenshushan, Cristina Rivera Garza, Myriam Moscona, entre otras.
[10] Roberto Cruz, «Ensamblajes poscartesianos entre texto, imagen y cuerpo en Taller de taquimecanografía», Philologia Hispalensis. No. 35 (2021), doi: https://revistascientificas.us.es/index.php/PH/article/view/14310/17521.
[11] Mónica Rodríguez, «Cuatro artistas dan ‘un giro lúdico’ a la práctica secretarial de la taquimecanografía«, La Jornada, 15 de marzo de 2012, acceso el 13 de enero de 2022, https://www.jornada.com.mx/2012/03/15/cultura/a06n2cul#
[12] Destaca el taller de Juan José Arreola, considerado pionero de este tipo de espacios, quien en el año de 1951 formaría a José Agustín, Elsa Cross, René Avilés, por mencionar algunos. No obstante, conviene mencionar un antecedente franco en el grupo Contemporáneos y la revista Taller. Después del taller de Arreola aparecerán a lo largo del país apuestas de talleres literarios como el de la UNAM lidereado por Julieta Campos, Juan Bañuelos y Salvador Elizondo. El primero de estos espacios fuera de la capital fue el coordinado por Miguel Donoso en San Luis Potosí en 1974. Cinco años después Elías Nandino fundaría su taller en Guadalajara. Lo interesante de estos talleres fue la manera en la que terminaron por institucionalizarse gracias al auspicio del entonces Instituto Nacional de Bellas Artes.
[13] Aura Estrada, et. al. Taller de Taquimecanografía. 6-7.
[14] Cristina Rivera, Los muertos indóciles (México: Tusquets, 2013), 239.
[15] Principal motivo por el que Rivera Garza sugiere dejar de nombrar los talleres literarios y optar por talleres de escritura para salir del lugar canónico y esencialista con el objeto de acudir a la pluralidad y horizontalidad. Cfr. Rivera, Cristina. Los muertos indóciles, 240.
[16] Vivian Abenshushan, «Disolutas (a ante cabe con contra) las pedagogías de la crueldad», Tsunami. (México: Sexto Piso, 2018), 18.
[17] Cristina Rivera, Los muertos indóciles, 241.
[18] Mónica Rodríguez, «Cuatro artistas dan ‘un giro lúdico’ a la práctica secretarial de la taquimecanografía».
[19] Roberto Cruz, «Ensamblajes poscartesianos entre texto, imagen y cuerpo en Taller de taquimecanografía».
[20] Guillermo Núñez, «Premio Aura Estrada», La Tempestad, 22 de junio 2017, acceso el 13 de enero de 2022, https://www.latempestad.mx/premio-aura-estrada/
| Miriam Esthela Suárez de la Vega